Fui alumno del profesor y escritor Carlos García Miranda, y al leer El hombre de Pompeya (Dedo Crítico Editores 2014) no me sorprendieron varios pasajes de ella. Con esto no quiero decir que el texto no diga nada, sino, por el contrario, corroboró la capacidad de fabulador que tenía en sus conversaciones mezclando el humor, la ironía y, de vez en cuando, un tono meláncólico propio, como decíamos con algunos compañeros, de los creadores del 90.
Acerca de la ficción podríamos decir que existen dos tipos. La primera, objetiva, que emplea los elementos siempre heterogéneos de la experiencia del autor para crear con ellos mundos muy distintos del vivido o en ensayar con la realidad. La segunda, subjetiva, que no tiene problemas en aproximarse al mundo de referencia con ironía incluso, con juegos nominales como los que propone El hombre de Pompeya. Esta modalidad nos conduce por un largo anecdotario de la “intelectualidad” limeña, y de sus idas y vueltas que no llevan a ningún lado, porque es a ningún lado o a la muerte donde termina el personaje principal: Adrián Garcilaso.
Con cuatro partes más un epílogo y sin aspiraciones a ser una novela total, El hombre de Pompeya representa un buen corte de una época, de la vida vacía de un personaje, de un conjunto de lecturas a través de las cuales se puede leer Lima y su caos, de las inquietudes de un investigador peruano y de sus consecuencias que no son más graves que la conciencia del tráfago incansable y sin sentido de la vida en esta parte del mundo.
Preferiremos no comparar la novela con otras para darle al lector ciertas pistas, solo partiremos de sus particularidades y de la certeza de que la lectura de la misma no ha de defraudar a nadie o a pocos en todo caso. García Miranda aborda sus escenas con una prosa rápida, consecuencia de oraciones cortas, precisas, que van acumulando perceptos y así van configurando el mundo de sus personajes:
LLEGO A LA PLAZA SAN MARTÍN. Como gallinazos esperando la muerte de su presa, docenas de niños piraña esperaban sentados en el piso grasoso y sucio a sus víctimas: ancianos, vagabundos, mujeres embarazadas, parejas distraídas… Él no les importaba. A su lado pasaban mujeres apresuradas con cartapacios de plástico y con logos de algún instituto, academia de cualquier cosa, oficinas, empresas, conferencias o congresos universitarios. Otras pasaban con jeans apretados, polos con Snoopy en el pecho, frases, dibujos, estampados, nombres (pp.30).
¿Quién es Adrián Garcilaso? El enlace de las diversas circunstancias de la novela. Profesor universitario de San Marcos, divorciado, traficante de libros, investigador y hombre cercano a un texto que cambiaría la perspectiva de la historia del Perú con su divulgación. Este dato último, acorde con el Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo e Historia et Rudimento Linguar Piruanorum de Blas Valera publicado hace unos años y que vale la pena leer por una sencilla razón: corrobora la desleal invasión española y trae abajo diversos estudios sobre Guaman Poma.
Es claro, también, que en estas travesías limeñas y europeas de Garcilaso no falte el café, el licor, el sexo y el cine, más el acoso a una joven estudiante y un enredo por unos poemas de una terrorista que lo conducen hasta el anonimato en un arenal de Ventanilla. Esta habilidad de mezclar tantos elementos y la velocidad con las que pasan sin cansar al lector responden a un carácter rizomático de la novela, a su posibilidad de relacionar lo diferente en la unidad.
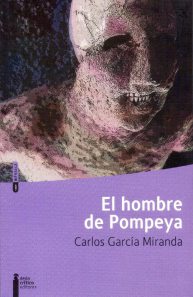
El otro rostro de la novela lo presenta una voz en primera persona, un obrero que apoya a Garcilaso como contacto desde ventanilla a diferentes puntos de Lima. El novelista reproduce el hablar de este personaje, sus requiebros y su modo de ver el mundo: hambre, jergas, lisuras. Además se da la licencia de hacer que participe en un taller de narrativa, no sin antes, darle unas lecturas desde La nausea hasta los cuentos de Ribeyro.
La última parte de la novela adquiere tintes de policial. Nos enteraremos que la búsqueda del texto colonial llamado “la Rosa” conduce a una muerte extraña a Adrián Garcilaso en un aeropuerto de Zurich. Posteriormente, su huella es seguida por un estudioso español, instado por la última amante del peruano y en compañía del amigo más cercano de Adrián, Lucas. Los diferentes viajes por España y otras zonas europeas serán infructuosas, un callejón sin salida. Los diarios del fallecido no podrán ser interpretados y se perderá la esperanza de encontrar aquella pieza textual necesaria para completar al mapa erudito de nuestra historia colonial.
Solo nos queda leer unas páginas del diario de viaje del extinto investigador. Con un cierto tono skaz en relación al conjunto, pero que condensa la poética del libro, sus reflexiones, con ciertos tintes líricos, explican ese azar que domina la historia: la imposibilidad de lo programado y la emergencia y poder de aquello que no se prepara y que nos conduce a todos por infinitos viajes de la memoria, del amor. Todo marcado por una ácida soledad:
Habría dado cualquier cosa por quedarme como ese jugador de dados de Pompeya… que fue sorprendido por el volcán en pleno juego, y se quedó ahí, a la mitad de la partida, petrificado para toda la eternidad (pp.185).
Retomando la idea de la ficción subjetiva (bien practicada por Kafka o Kierkegaard en el que existe esa imposible separación de la obra de su creador, que se resiste al análisis sin remitirse a la vida del autor), la novela de García Miranda cumple con un complejo juego en el que él mismo se fragmenta para tentar a lo eterno desde sus posibilidades y por las cuales su obra merece ser leída y valorada con esa intima sinceridad y desparpajo de quién anticipa sus caminos. La precisión de esta obra póstuma es coherente con su frescura testimonial y con su ánimo lúdico que no evade en ningún momento el rigor.
Si se nos preguntará por un panorama, por una cartografía del mundo académico peruano con sus dilemas, reveses y curiosidades, no dudaríamos en recomendar El hombre de Pompeya que, podríamos decir, nos hace un balance de Lima y de una particular vida a la que la ficción le debe sus experiencias. Tenemos pues, en esta novela, un claro ejemplo de la historia de un narrar antes que la simple narración de una historia.
Expansiva, la novela, aprovecha una subjetividad caminada. No solo habla el espíritu encerrado y sus opiniones, sino que se convierte en una estocada abierta hacia el final del texto. La periferia trazada por la voz de la barriada, la invasión, no deja de leer una Lima más grande de lo que parece con sus pulsiones sin cesar y delineando el deseo carnal e intelectivo hasta el viejo continente pasando, indefectiblemente, por la historia del Perú y las historias particulares logrando un balance a través de estas intersecciones.
Está de más decir que la novela nos gustó desde diversos ángulos (muchos no incluidos en esta reseña) y que precisamos de una cita de Witold Gombrowikz para culminar: cómo es viscosa la telaraña de las combinaciones. ¿Por qué en ella acaba uno siempre por estar a merced de las propias combinaciones personales? Ese juego arácnido, de tejido fino es el que practicó Carlos García Miranda en El hombre de Pompeya.
Esperamos que esta reseña haga justicia a la novela y esperamos que sea un homenaje para el rigor no solo con el que abordaba los problemas, nuestro amigo y maestro, sino con el que se enfrentó al delicado oficio de la escritura. El lector, mejor que nadie, sabrá hacer su balance luego de la lectura.


